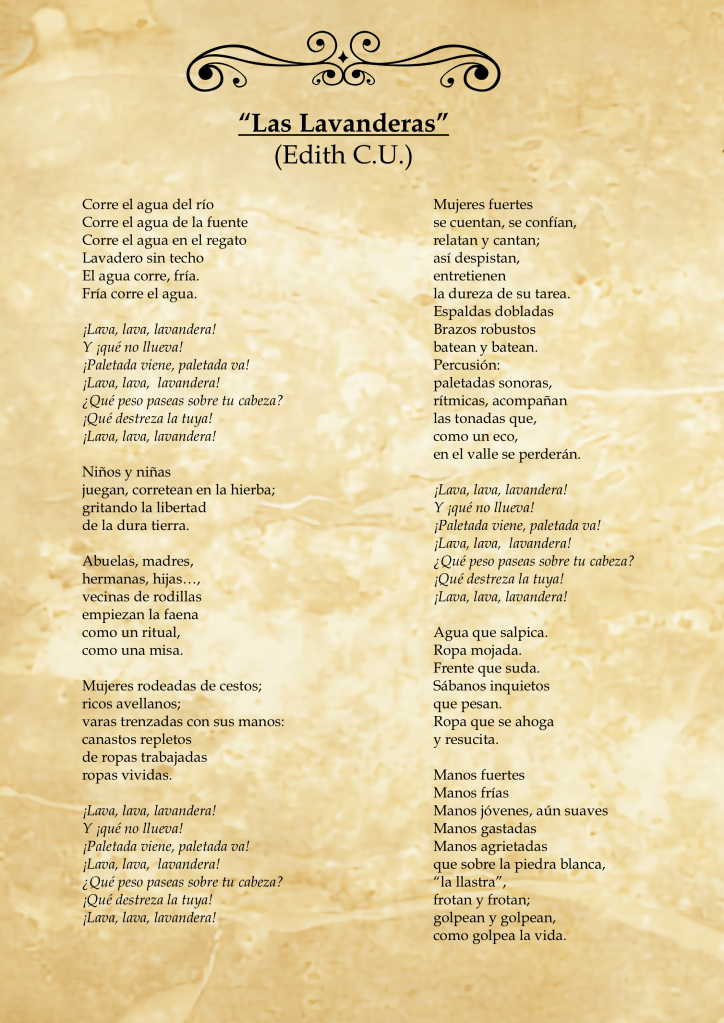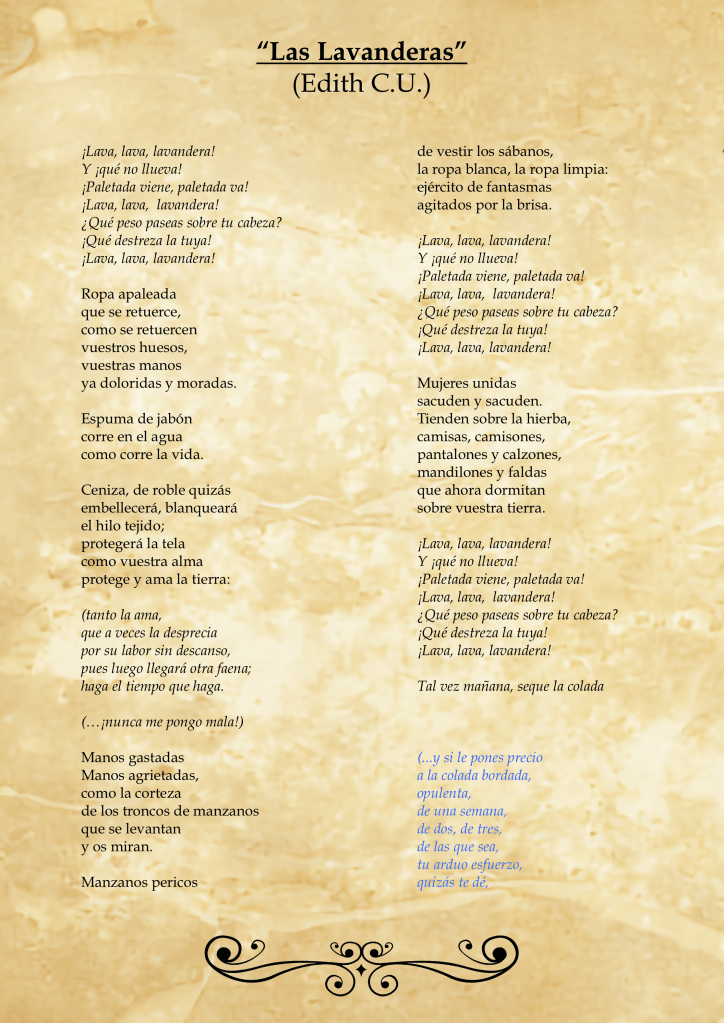“El Bosque de Lliendra”
Autora: Edith Collado Uyarra
Las voces se oían a lo lejos
Podían provocar miedo
Podían provocar sosiego
Según
Nos adentramos por aquel inmenso bosque oscuro, empujados por nuestra curiosidad y libertad, a pesar de las recomendaciones contrarias. Rechazábamos el miedo irracional que nos imponían los adultos. (Asumíamos las advertencias, no la prohibición.)
Ningún misterio. Y sin embargo …
Jugábamos, simplemente. Recreación absoluta. Corríamos. Nos escondíamos detrás de los árboles; a nuestras pisadas, el crujido de las hojas y de las ramas caídas, delataban el sigilo del juego. Nos deteníamos, y en la quietud, reteníamos nuestra respiración. Detrás de los altivos troncos rugosos, nos convertíamos en esculturas encogidas, casi deformes; y con cierta excitación, acechando, a ver quién encontraba a quién.
Inventábamos. Empujados por nuestro irrefrenable ímpetu, nos tirábamos al suelo; nos cubríamos de hojas marchitas. Desde lo más alto, hojas danzaban volteando por los aires para luego dormitar sobre el suelo ocre y mullido: su aroma intensificaba nuestras percepciones.
Saltábamos intentando alcanzar las ramas y así balancearnos cogidos a ellas. Nos convertíamos en columpios, en ramas alteradas por su torpe vaivén. Nuestros cuerpos se retorcían con una agilidad sorprendente. Ni dolor sentíamos a los raspones provocados por la corteza de las enramadas. Caíamos sobre el suelo perennemente otoñal. Algún tronco vencido se transformaba en avión, en barco, en caballo o en destreza de equilibrio.
Nuestros gritos, risas, voces, silencios, se extendían a través del interminable espacio; llenaban el justo vacío y el eco respondía. El viento tomaba aliento y en ese vacío nos convencía de su extraña y fantástica presencia. El bosque nos pertenecía. Pertenecíamos al bosque.
Los rayos de sol por momentos sorprendían nuestra silueta; se filtraban entre el decaído follaje que susurraba y enmudecía según los suspiros. El roce, la fricción de las ramas parecían el lejano sonido de una verja oxidada. Impresionaba la ausencia de pájaros; ni trinos, ni ardillas, ni ladridos, ni cazadores, ni…
De pronto, desde nuestro inestable avión de madera, completo de pasajeros, vimos aparecer un niño. Supusimos venía de alguna aldea cercana, opuesta a la nuestra.
Ninguno de nosotros le vimos llegar, tan distraídos debíamos estar entre sacudidas y griteríos. No obstante, nos sorprendió que llegara solo.
Salimos de nuestro juego y le invitamos a unirse a nuestra exaltada libertad. El chico sonrió tímidamente. Su oscuro pelo ondulado y ojos castaños contrastaban con la palidez de su rostro. Su mirada parecía disimular timidez, aunque proyectaban algo extraño, indefinible. Sus facciones podían ser ambiguamente las de una niña.
Creo que también nos sorprendió su atuendo: vestía un blusón escolar gris que le caía sobre las rodillas. Calzaba unas desgastadas galochas; unos calcetines gruesos de lana cubrían sus pantorrillas, y nosotros uniformados con nuestros playeros y chándales ya sucios.
El muchacho caminaba pausado, silencioso.
Nadie le preguntó nada. Supusimos no era necesario. Se dejó llevar por nuestros juegos aparentemente infantiles. Yo le cogí de la mano y echamos a correr a escondernos. Sentía su mano fría agarrada a la mía. Incansables, nos perseguíamos unos a otros, esquivando los robustos árboles. Los compañeros nos encontraron escondidos dentro de un enorme tronco hueco. Tras unas excitantes carreras, rendidos, nos juntamos todos de nuevo.
El niño, entre nosotros, imperturbable y un tanto ausente, aún sin mediar palabra, se mantenía inmóvil. Todos fijamos nuestra mirada hacia él. Lentamente, casi solemnemente, se tumbó sobre la alfombra otoñal. Se quedó boca arriba, mirando fijamente hacia el cielo. Sobre su menudo cuerpo y la piel blanca de su rostro reflejaban sombras de ramas en movimiento.
Se hizo un silencio.
Permanecimos un buen rato observándole. Cruzamos nuestras miradas y, sin mediar palabra, imitamos su propuesta:
Nos tumbamos en círculo; yo a su lado. Proyectamos nuestras miradas hacia la copa de los árboles, recorriendo sus orgullosas figuras. Nuestros cuerpos tendidos con nuestras cabezas en el centro, dibujaban una especie de estrella. Nos cogimos de las manos, cada uno del que tenía a su lado. Su mano suave seguía fría, contrastaba con la mía.
Todo se extendía. Todo se dilataba en la intimidad de nuestro ser, en la imponente y exuberante naturaleza. Nos sentíamos como una hoja que remolina hacia arriba, envueltos en un delicioso vértigo e hipnotizados por el movimiento, el color del follaje embellecido por la extraña luz que aún se filtraba:
Exaltación; exhalación del atardecer.
Cerramos los ojos. Aspiramos a pleno pulmón para impregnarnos de todo lo fantástico. Mantendríamos así, en nuestro interior, un eterno aliento, una imborrable ilustración que nos quedaría en el álbum de la nostalgia. Sentíamos la tierra viva bajo nuestros pequeños cuerpos agradecidos. La esencia de cada elemento se fusionaba.
¿Cuánto tiempo había transcurrido tendidos en aquel espacio?
Abrí los ojos.
Aún tumbado en el suelo, no sentía mi cuerpo. Estaba oscureciendo. Ni un sonido, sólo el incansable e incesante rumor del viento.
Me fui incorporando lentamente, despertando un tanto embriagado por el torbellino del sueño. Miré a mi alrededor; no existía ningún niño, ni más niños: sólo árboles y más árboles.
Sí, solos, mi alma y yo, detenidos en medio de aquella inmensidad.
Sin más, introduje las manos en los bolsillos de mi blusón gris, y empecé a caminar con mis desgastadas galochas, por aquella densidad.
Había caído la noche.
Errantes, mi alma y yo, seguiríamos vagando por las infinitas arterias del bosque: eternamente.
Mañana, quizás alguien se adentre en la clara oscuridad.
El corazón del bosque, aún palpita.
«Las lavanderas»
Autora: Edith Collado Uyarra
«María la recadera«
Autor: Grupo de Dinamización Comunitaria.

En casa de María la recadera era fácil distinguir, sin mirar el calendario, qué día de la semana era.
Cada sábado a las 05.15 de la mañana la burra rebuznaba. Era su oportunidad semanal de demostrar al pueblo entero (y especialmente a su dueña) su valía. Así que se despertaba la primera, como dando a entender que estaba preparada, una vez más, para cumplir con la tarea prevista.
Los viernes cuando las vecinas entregaban a María huevos, manzanas, avellanas, castañas o piescos (según la época), siempre le llevaban a la burra Camila los trozos de pan duro que guardaban el resto de la semana.
– Una peseta de pimentón y unas cerillas. Ah, y tráeme una mecha para el candil, que nos estamos quedando sin ella en casa. Mira a ver sin con esto es suficiente. Si falta algo, deja la mecha que la alargo una semana más. – Decía Consuelo mientras depositaba la docena de huevos encima de la mesa – Ah, y esto para Camila, que a ver que hacíamos nosotras sin ella – Decía mientras, al lado de los huevos, dejaba una zanahoria enorme que se convertiría en las delicias de la burra Camila a la mañana siguiente.
– Pimentón, cerillas y una mecha – repetía María.
No tomaba notas. María recordaba con exactitud las peticiones de todas sus vecinas. Colocaba con cuidado los bultos que utilizaría como intercambio en el mercado de Arriondas al día siguiente y cepillaba a Camilia con mimo y cuidado.
– Hasta mañana, Camila – Se despedía María cuando después de muchas visitas y recados, se quedaban solas.
Al día siguiente con el rebuznar de la burra, María se levantaba sin prisa, revisaba el contenido de las alforjas y repasaba mentalmente los encargos de las vecinas mientras desayunaba tortas con un vaso de leche fresca. Camila, entre tanto, masticaba con ganas hierba seca, restos de pan y, con suerte, alguna zanahoria.
A las seis en punto María y Camila caminaban hacia el mercado. María cantaba y Camila acompasaba al ritmo de la música, sus pasos.
Durante el día cumplían con las peticiones de todas sus vecinas. Vaciaba las alforjas y volvía a cargarlas. La posición del sol señalaba el momento de volver a casa. Con el ánimo intacto a pesar del esfuerzo, llegaban al pueblo. Todos los niños y mujeres esperaban pacientes la llegada de humana y animal y las recibían siempre con el mismo cariño, algún obsequio y palabras de agradecimiento.
Los más pequeños empezaban por la burra, a la que acariciaban sin parar y entregaban el pedacito de pan que habían reservado de su merienda. Mientras, las mujeres recogían sus recados prestando atención, sobre todo, a las necesidades de sus vecinos.
– Toma Consuelo, que María debió confundirse y metió en mi paquete esta mecha. Debe de ser tuya – decía Generosa, haciendo honor a su nombre.
– Yo no sé que hacer con tanto azúcar. Toma Pilar, seguro que tú le das buen uso, que todo el mundo sabe que tus bizcochos son los mejores del pueblo.
– Calla nena, bizcochos como los míos los hace todo el mundo.
Pero todo el mundo sabía que los bizcochos de Pilar eran los mejores, y que seguramente con aquel azúcar que María había intercambiado en el mercado de Arriondas por un par de huevos, Camila había transportado hasta Les Dueñes, y Consuelo le regalaba ahora a Pilar, todos los niños de la escuela merendarían durante tres o cuatro días el mejor bizcocho del pueblo.
Porque así funcionaba el “mercadillo de Les Dueñes” Aquel que había creado María la recadera cuando heredó a Camila, la burra de su padre, y se le ocurrió que con ella podía traer y llevar a Les Dueñes el mercado de Arriondas.
Historia inspirada por María, una de esas niñas de la escuela que cada Viernes visitaba a María (la recadera) y por Camila, una burra preciosa que vive tranquila y feliz en “El paraíso del burro”